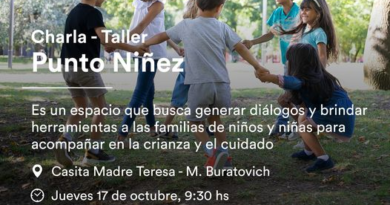El INTA es referente en la gestión de alérgenos alimentarios
Con un trabajo que trasciende fronteras, el Instituto de Tecnología de Alimentos promueve buenas prácticas en la industria, trabaja en el desarrollo de métodos de detección, formación profesional y aporta a la regulación del etiquetado.

La alergia alimentaria es una reacción de hipersensibilidad de naturaleza inmunológica, mediada por inmunoglobulinas del tipo E, que ocurre en un lapso corto de tiempo luego de la exposición al alimento causante. Su mecanismo consta de dos fases: la sensibilización, que ocurre en la primera exposición a un alérgeno, y la reacción alérgica propiamente dicha en exposiciones posteriores, que puede ir desde síntomas leves hasta un shock anafiláctico con riesgo de vida. A diferencia de las alergias, las intolerancias alimentarias, como la intolerancia a la lactosa, tienen una base metabólica y no inmunológica.
Gustavo Polenta, referente del Instituto, indicó que el trabajo en esta temática comenzó mucho antes de que existieran regulaciones locales: “Fuimos pioneros en nuestro país cuando aún no había normativas, pero ya se preveía que era un problema creciente a nivel internacional y constituía una importante área de vacancia”.
Por ello, en 2009, en respuesta a la necesidad de un enfoque integral, se creó la Plataforma Alérgenos en Alimentos, un espacio multidisciplinario que reúne a investigadores, médicos, organismos de control, industria alimentaria y grupos de pacientes para abordar la problemática desde distintos frentes. “Es la única organización en la que médicos, empresas, pacientes e investigadores se sientan en una misma mesa con un objetivo común: proteger a quienes sufren alergias alimentarias”, destacó Polenta.
Según el especialista, los principales alérgenos en alimentos fueron definidos por el Codex Alimentarius y son conocidos como los Grandes 8. “Ellos son la leche, la soja, el huevo, el trigo (y otros cereales con gluten), el maní, los frutos secos, los crustáceos y los pescados. Además, en algunas normativas se incluyen los sulfitos. Diferentes países han ampliado esta lista según sus particularidades regionales”, puntualizó.
El manejo de alérgenos en la industria alimentaria representa un desafío complejo. “A diferencia de otros riesgos alimentarios, los alérgenos no son compuestos peligrosos en sí mismos, sino alimentos altamente nutritivos para la mayoría de la población”, explicó Polenta. Sin embargo, la presencia no declarada de estos en productos puede generar reacciones graves, incluso fatales en personas sensibles. “En países con controles estrictos, entre el 40 % y el 60 % de los retiros de productos del mercado ordenados por las autoridades regulatorias se deben a la presencia de alérgenos no declarados”, agregó.

De acuerdo con Polenta, la contaminación cruzada es una de las principales vías por las que un alérgeno puede estar presente en un alimento sin ser un ingrediente intencional. Esto ocurre durante los procesos productivos a través del contacto con equipamientos compartidos, almacenamiento inadecuado o deficiencias en la limpieza de líneas de producción. “Para gestionar estos riesgos, la plataforma desarrolló estrategias de control volcadas en la redacción de guías, que abordan aspectos desde la gestión de proveedores hasta la validación de procesos de limpieza”, indicó.
Un punto clave en la gestión de alérgenos es su detección en los alimentos a través de distintos métodos analíticos. Polenta detalló que “existen técnicas rápidas como la inmunocromatografía, similares a los test de embarazo, que permiten monitorear y detectar la presencia de alérgenos en una planta, aunque sin cuantificarlos. Si se requiere un resultado cuantitativo, se deben usar métodos más complejos, como ELISA o cromatografía líquida de alta performance (HPLC)”. La plataforma evaluó la calidad analítica de kits comerciales y desarrolló herramientas propias para cuantificar alérgenos con mayor precisión.
Además de la investigación y el desarrollo tecnológico, la plataforma cumple un rol clave en la formación de profesionales y en la participación en comités creados con fines de establecer regulaciones para el sector. “Desde hace años ofrecemos cursos y capacitaciones, muchas de ellas gratuitas, elaboramos guías de buenas prácticas y participamos activamente en comités regulatorios nacionales e internacionales”, señaló Polenta. Su trabajo es fundamental en la definición del marco regulatorio del etiquetado de alérgenos en alimentos envasados en la Argentina y en la región. En nuestro país, la declaración obligatoria de alérgenos está vigente desde 2018, bajo el artículo 235 séptimo del Código Alimentario Argentino.
En cuanto a la prevalencia de alergias alimentarias, diversos estudios indican que estas son más frecuentes en países industrializados. La llamada “Teoría Higiénica” sugiere que un nivel exagerado de higiene en la infancia puede interferir con el desarrollo adecuado del sistema inmune y favorecer la aparición de alergias. Además, ciertos factores ambientales, como la exposición a pólenes, pueden generar reacciones cruzadas con alérgenos presentes en los alimentos.
La regulación en la Argentina abarca el etiquetado de los alérgenos en alimentos envasados destinados al consumidor final, pero no aplica a productos fraccionados en establecimientos comerciales ni a ingredientes utilizados exclusivamente en la industria. En caso de contaminación cruzada inevitable, se permite el uso de un etiquetado precautorio con la frase “puede contener…”.
En el control de los alérgenos alimentarios participan múltiples actores: la industria, que debe implementar programas de gestión de alérgenos; las autoridades regulatorias, encargadas de la fiscalización; los médicos, que diagnostican y asesoran a los pacientes; y los consumidores, quienes deben leer atentamente el etiquetado y tomar precauciones.
“Nuestro objetivo es que cada actor de la cadena alimentaria tenga las herramientas necesarias para garantizar la protección de los consumidores”, concluyó Polenta.
FUENTE: INTA Informa